Una reflexión filosófica, familiar y migratoria
Eduardo Requena
- La filosofía del desarraigo
Existe un dolor que no se puede medir ni por relojes ni por calendarios. Es un vacío que nace en el alma cuando alguien deja su tierra, cuando se arranca de cuajo una historia, una identidad, una raíz. Migrar no es simplemente mudarse: es partir, a veces sin retorno, llevándose sólo los recuerdos y un corazón en duelo.
Ese acto, muchas veces forzado por la necesidad, la violencia o la búsqueda de un futuro mejor, deja una grieta que ningún pasaporte nuevo puede cerrar. La filosofía del desarraigo nos invita a repensarnos: ¿quién soy cuando el paisaje que me formó ya no está ante mis ojos? ¿Dónde encuentro el sentido cuando todo lo que era familiar quedó atrás?
El amor, desde esta mirada, se convierte en resistencia. Emmanuel Levinas hablaba del «rostro del otro» como fundamento de la ética. Pero ¿cómo sostener esa ética cuando el rostro amado se convierte en memoria? Lejos del amor, la existencia se vuelve una búsqueda constante por mantener la llama encendida, por no olvidar quiénes fuimos ni a quiénes amamos.
- Familia: brújula del alma
En medio del desarraigo, la familia se vuelve el eje, el ancla, la brújula emocional. Aunque la distancia física sea inmensa, su presencia se mantiene como una sombra tierna detrás de cada decisión. Recordamos a la madre que ora desde su cocina, al padre que silencia su dolor para darnos fuerza, a los hijos que esperan comprender algún día por qué sus abrazos quedaron pendientes.
Lejos del amor cotidiano, el amor familiar se espiritualiza. Una videollamada se vuelve misa, una carta es reliquia, una foto es altar. En el exilio, estos símbolos se convierten en sacramentos de resistencia emocional.
Quien migra se transforma en guardián de los afectos, tejedor de puentes invisibles, custodio de la memoria. Porque cuando el cuerpo no puede abrazar, el alma se expande para sostener lo que ama. Y así, el amor se convierte en fe: en la esperanza de un reencuentro, en la promesa de que ningún adiós será definitivo.
III. Migración: dolor fértil
Migrar duele. Es un duelo sin cadáver, una despedida sin fecha. Pero también es fértil. Porque en medio de la pérdida, uno se reconstruye. Aprende nuevas palabras, prueba sabores que antes parecían extraños, acepta culturas que al principio se sentían frías.
La identidad se reconfigura. El hogar ya no es una dirección, sino una sensación. La patria se vuelve una canción compartida con amigos en otra lengua. Y el amor se convierte en una elección diaria: amar lo que se fue, pero también lo que llega.
Esa doble pertenencia, aunque confusa, enriquece. Porque quien ama dos mundos, ama más. Y quien sabe lo que es perderlo todo, valora incluso lo más pequeño. La migración, entonces, enseña una forma más profunda y consciente de amar.
- La esperanza como consuelo
«Lejos del amor, me duele la vida», canta Illapu. Y sí, duele. Pero ese dolor es también testimonio: si duele, es porque el amor existe. La distancia no lo borra, solo lo transforma. Lo convierte en anhelo, en espera activa, en deseo que late más allá del tiempo y la geografía.
El migrante vive entre dos tiempos: el del pasado que lo formó y el del futuro que espera alcanzar. Su presente es puente. Y sobre ese puente camina con los pies heridos pero el corazón firme, guiado por una certeza silenciosa: el amor verdadero nunca se apaga. Solo cambia de forma, se adapta, sobrevive.
Así, lejos del amor, el alma se agita, pero también se eleva. Porque el amor que no se toca, se siente más profundo. Y porque cuando finalmente el abrazo llegue, tendrá la fuerza de todos los días en que fue soñado.
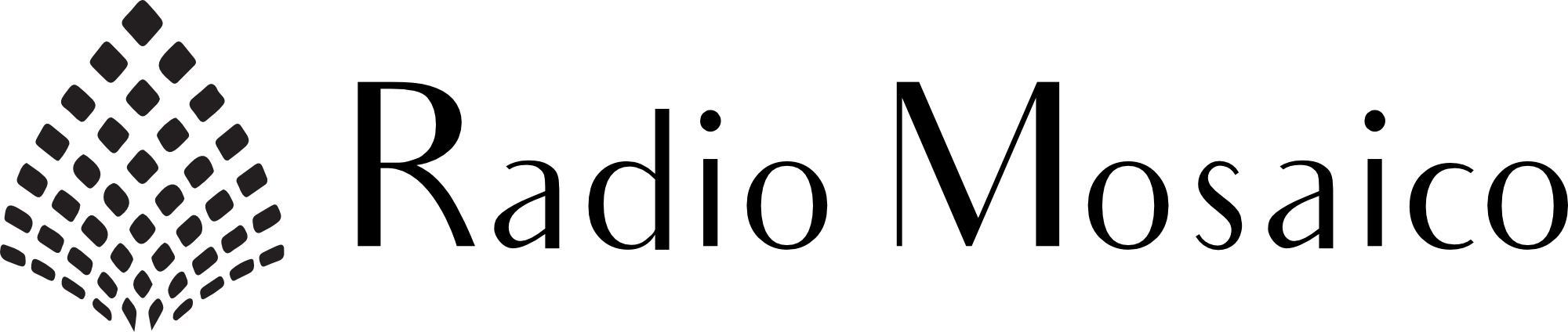



Que Buena Reflexión has hecho Eduardo. Éxitos.
Palabras cargadas de emoción. Muy lindo.
Para quienes critican el concepto de patria, deberán razonar que esta no es más que la suma de arraigos emocionales donde la familia y los amigos constituyen ese espacio único en el mundo, con sabor a amores , sabores y olores que solo puedes sentirlos en la tierra que se te dió
Hermoso testimonio y reflexión del migrante. Se advierte a través de la lectura el enjambre de sentimientos que provoca la partida de la tierra natal y la llegada a nuevos espacios, costumbres y saberes.
Felicitaciones por tu reflexion, un abrazo fraterno
«el amor verdadero nunca se apaga. Solo cambia de forma, se adapta, sobrevive».
Este sencillo razonamiento ha sido para mi un verdadero bálsamo a situaciones de la actualidad difíciles de comprender, aceptar, internalizar… vivir.
Excelente, me sentí identificado.
Excelente Eduardo!!!! Tanta verdad
Una gran reflexión que demuestra los sentimientos que recorren la vida de quien expresa lo leído, es increíble el poder sentir y dimensionar cuanta nostalgia al dejar al ser amado,la familia, dejar la tierra que lo vió nacer y a la vez la esperanza de encontrar un futuro en el cual se puedan lograr metas, sueños y anhelos.